Los compañeros de Crusoe
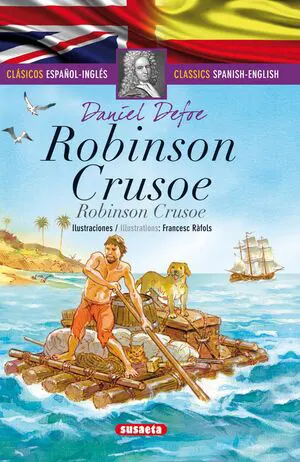
Es una pena que la curiosa organización de nuestros ritmos culturales nos deje algunas de las principales joyas clásicas de la literatura fuera de foco. O bien nunca las leímos y, de tanto como se reproduce su argumento, pensamos que sí lo hicimos. O bien las leímos, pero en una versión infantil adaptada, que nos quitó las ganas para siempre de leer la versión completa (¡Y adulta!). O bien sí que las leímos, pero en la juventud y ya no nos acordamos más allá de aquello de los que podría acordarse quien nunca la leyó en absoluto. En fin… esto último le pasó a la autora de este post, cuando, por azares incontrolables, volviendo a leer Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, descubrió sorprendida que había olvidado por completo que el solitario héroe de la isla, en realidad, había disfrutado de una más que preciosa compañía… Léanlo ustedes mismos.
“Y ahora que voy a entrar en el melancólico relato de una vida silenciosa, como jamás se ha escuchado en el mundo, comenzaré desde el principio y continuaré en orden. Según mis cálculos, estábamos a 30 de septiembre cuando llegué a esta horrible isla por primera vez; el sol, que para nosotros se hallaba en el equinoccio otoñal, estaba casi justo sobre mi cabeza pues, según mis observaciones, me encontraba a nueve grados veintidós minutos de latitud norte respecto al ecuador.
Al cabo de diez o doce días en la isla, me di cuenta de que perdería la noción del tiempo por falta de libros, pluma y tinta y que entonces, se me olvidarían incluso los días que había que trabajar y los que había que guardar descanso. Para evitar esto, clavé en la playa un poste en forma de cruz en el que grabé con letras mayúsculas la siguiente inscripción: «Aquí llegué a tierra el 30 de septiembre de 1659». Cada día, hacía una incisión con el cuchillo en el costado del poste; cada siete incisiones hacía una que medía el doble que el resto; y el primer día de cada mes, hacía una marca dos veces más larga que las anteriores. De este modo, llevaba mi calendario, o sea, el cómputo de las semanas, los meses y los años.

Hay que observar que, entre las muchas cosas que rescaté del barco, en los muchos viajes que hice, como he mencionado anteriormente, traje varias de poco valor pero no por eso menos útiles, que he omitido en mi narración; a saber: plumas, tinta y papel de los que había varios paquetes que pertenecían al capitán, el primer oficial y el carpintero; tres o cuatro compases, algunos instrumentos matemáticos, cuadrantes, catalejos, cartas marinas y libros de navegación; todo lo cual había amontonado, por si alguna vez me hacían falta. También encontré tres Biblias muy buenas, que me habían llegado de Inglaterra y había empaquetado con mis cosas, algunos libros en portugués, entre ellos dos o tres libros de oraciones papistas, y otros muchos libros que conservé con gran cuidado. Tampoco debo olvidar que en el barco llevábamos un perro y dos gatos, de cuya eminente historia diré algo en su momento, pues me traje los dos gatos y el perro saltó del barco por su cuenta y nadó hasta la orilla, al día siguiente de mi desembarco con el primer cargamento. A partir de entonces, fue mi fiel servidor durante muchos años. Me traía todo lo que yo quería y me hacía compañía; lo único que faltaba era que me hablara, pero eso no lo podía hacer. Como dije, había encontrado plumas, tinta y papel, que administré con suma prudencia y puedo demostrar que mientras duró la tinta, apunté las cosas con exactitud. Mas cuando se me acabó, no pude seguir haciéndolo, pues no conseguí producirla de ningún modo”





